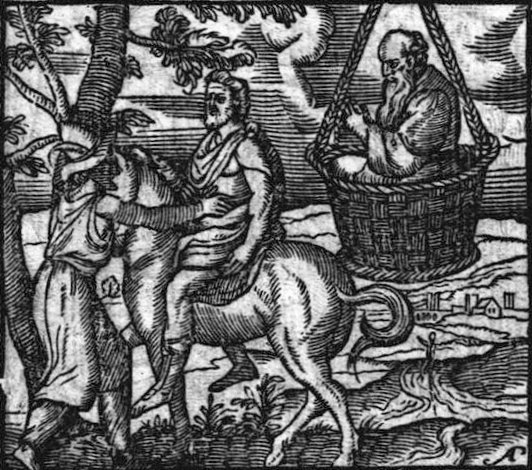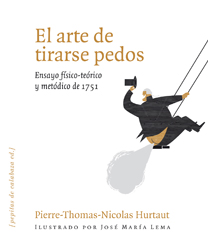No es broma: en Grecia, la incómoda tragedia de una flatulencia en público fue un recurso humorístico, político y hasta profético. Desde Homero hasta Aristófanes, el pedo no solo hizo reír a los antiguos griegos, sino que fue clave en la sátira, el discurso filosófico y la mitología.
Del meteorismo inesperado, dioses y poetas.
πορδὴ ἀποκτέννει πολλοὺς ἀδιέξοδος οὖσα:
πορδὴ καὶ σῴζει τραυλὸν ἱεῖσα μέλος.
οὐκοῦν εἰ σῴζει, καὶ ἀποκτέννει πάλι πορδή,
τοῖς βασιλεῦσιν ἴσην πορδὴ ἔχει δύναμιν.
Antología Palatina XI 395 (de Nicarco)
Por Nicolás Tassone (*)
El pedo es un compañero literario de la humanidad desde tiempos inmemoriales. De hecho, hace unos años se publicó en portales de noticias de todo el mundo que el chiste más antiguo de que se tiene registro es un chiste de pedos, en lengua sumeria. Nuestro propósito aquí es ofrecer una antología de ventosidades en la literatura griega antigua, tanto en verso como en prosa.
Un presagio
Ya en la poesía arcaica nos encontramos con el tema. El cuarto de los Himnos homéricos (una colección de himnos en dialecto épico, compuestos en hexámetros dactílicos, atribuida desde la Antigüedad a Homero, pero ciertamente posterior a la Ilíada y la Odisea), dedicado a Hermes y compuesto posiblemente en el último tercio del siglo VI antes de nuestra era, aunque la datación es difícil, presenta al divino protagonista, todavía un niño recién nacido, como un auténtico cuatrero: aprovechándose de su condición de inimputable, el pequeño Hermes se roba cincuenta vacas del rebaño de su medio hermano Apolo. Ni lerdo ni perezoso, el hijo de Zeus y Leto (por si no tienen fresco el mito, nos referimos a Apolo) interroga a Hermes para que confiese su delito, pero el diosito niega todo. Apolo, que no tenía un pelo de tonto, lo llama «Cabecilla de los Ladrones» y, sacándolo de la cuna, se dispone a llevarlo ante su padre. Citamos los versos 293-303, según la traducción en prosa de Alberto Bernabé Pajares:
Así dijo y, tomando al niño, lo llevaba Febo Apolo. Entonces, el poderoso Argicida dejó ir intencionadamente un presagio mientras era llevado en brazos, un insolente servidor de su vientre, un descomedido mensajero. Inmediatamente después de ello, estornudó. Lo oyó Apolo y soltó de sus manos a tierra al glorioso Hermes. Se sentó delante de él y, aun ansioso de continuar el camino como estaba, en son de burla le dirigió estas palabras a Hermes:
—¡Ánimo, niño de pañales, hijo de Zeus y Maya! Encontraré después las poderosas testuces de mis vacas, incluso con estos presagios, y tú por tu parte guiarás mi camino. ”
El «Argicida» (Ἀργειφόντης, Argeiphóntēs) es el mismo Hermes, que se ganó ese epíteto después de matar al monstruo Argos (un episodio que no es narrado en este himno). Resulta curioso que Apolo interpretase el pedito de Hermes como un «presagio», algo que no tiene paralelos en la literatura griega (aunque sí en época medieval, como señala el traductor en una nota al pasaje), pero teniendo en cuenta que Apolo es un dios muy conocido por su habilidad profética, lo mejor será confiar en su divino criterio. Del estornudo como buen presagio, en cambio, sí se tiene un amplio registro, y todavía nosotros lo celebramos diciendo «¡Salud!» cada vez que escuchamos uno.
El blasfemo Polifemo
Es bien sabido que los dos poemas épicos más importantes atribuidos a Homero, la Ilíada y la Odisea, dejaron desde la época arcaica hasta nuestros días una influencia inmensa en el arte posterior, incluyendo la literatura, la pintura, la escultura, el cine y la televisión. Uno de los episodios más memorables ocurre en el canto IX de la Odisea, cuando Ulises, u Odiseo, si prefieren una adaptación directa de la forma griega estándar Ὀδυσσεύς en lugar de la versión castellana tradicional (derivada del latín Ulixes), encuentra a Polifemo, el temible Cíclope, o Ciclope, si prefieren una acentuación más fiel al acusativo latino Cyclōpem que al griego Κύκλωψ. Y acá, si se nos permite una digresión etimológica, nos encontramos con otro episodio de cuatrerismo: algunos filólogos nos dicen que la palabra griega Κύκλωψ, Kýklōps, proviene probablemente del vocablo protoindoeuropeo *Pḱúklōps, que significa ‘ladrón de ganado’ (profesión a todas luces muy popular en tiempos arcaicos), formado por *péḱu = ‘ganado’ y *klṓps = ‘ladrón’ (de una raíz *klep– = ‘robar’); los descendientes en nuestra lengua incluyen ‘pecuario’ (derivada del latín, como en ‘agropecuario’) y ‘cleptomanía’, respectivamente. Sin embargo, como *péḱu no dejó otros descendientes en griego antiguo, la etimología original dejó de ser inteligible por los griegos y se supuso que Κύκλωψ provenía de κύκλος (kýklos = ‘círculo’) + ὤψ (ṓps = ‘ojo’), palabras emparentadas respectivamente con ‘ciclo’ y ‘óptica’, como habrán podido sospechar. Esta falsa etimología habría dado origen a la leyenda de los Cíclopes como seres monstruosos con un único ojo circular.
Antes que a Teócrito y muchísimo antes que a Góngora, Polifemo, el Cíclope por antonomasia, inspiró a otro poeta: al trágico ateniense Eurípides, nacido hacia el 480 antes de nuestra era (484 según el Mármol de Paros) y muerto en el 406. A diferencia del resto de lo que conservamos de su producción (poco menos de veinte piezas), su obra El Cíclope no es una tragedia, sino un drama satírico, «una pieza teatral de carácter festivo y alegre», según su traductor A. Medina, y además la única que conservamos de este género. Siguiendo la caracterización homérica, Eurípides presenta a su Cíclope como un ser feroz y soberbio, lo que manifiesta, dirigiéndose a Odiseo, en su rotundo desprecio a los dioses olímpicos, expresado en los versos 320-28:
Yo no tiemblo ante el rayo de Zeus, extranjero, yo no sé en qué Zeus es un dios superior a mí. Lo demás no me interesa y, como me trae sin cuidado, escucha: cuando desde arriba se derrama la lluvia, en esta casa tengo refugio cubierto y me engullo un ternero asado o bien algún animal salvaje y, empapado bien mi estómago horizontal, después de apurar un ánfora de leche, hago resonar con pedos mi túnica, haciendo un ruido que puede competir con los truenos de Zeus. ”
Un ruidoso mensaje para el faraón
Ahora seguimos con un autor contemporáneo de Eurípides. En la Historia de Heródoto, compuesta alrededor del 430, la más temprana obra en prosa griega que conservamos completa, encontramos un pedo con consecuencias terribles. Se encuentra en la sección dedicada a Egipto, que abarca todo el libro II y los primeros capítulos del III.
Heródoto nos cuenta que un tal Amasis (la forma egipcia del nombre se transcribe H̱nm-jb-Rʿ Jʿḥ-msj(w) sꜣ-Nt, y nosotros tampoco tenemos idea de cómo pronunciarla; Manetón, un historiador egipcio que escribió en griego su Historia de Egipto un siglo y medio más tarde que Heródoto, lo llama «Amosis») fue proclamado rey por unos egipcios descontentos, rebelándose contra el mandato del faraón Apries (Ḥʿʿ-jb-Rʿ Wꜣḥ-jb-Rʿ; llamado «Uafris» o «Uafres» por Manetón). Esto ocurrió el año 570, mientras Nabucodonosor II reinaba en Babilonia sobre los judíos que había hecho cautivos. Dejamos seguir a Heródoto (II 162, 3-6, en la traducción de Carlos Schrader):
Informado de ello, Apries envió a entrevistarse con Amasis a un individuo reputado entre los egipcios de su corte, cuyo nombre era Patarbemis, a quien dio orden de traerle vivo a Amasis. Pero cuando Patarbemis, al llegar ante Amasis, le rogó que le acompañara, éste —que en aquel momento iba montado a caballo— se incorporó sobre los estribos y se tiró un cuesco, instándole a que le llevara aquello a Apries. Con todo, Patarbemis le reiteró su petición de que acudiese a la llamada del rey, pero Amasis le respondió que hacía tiempo que se preparaba para hacerlo y que Apries no le reprendería, pues iba a comparecer personalmente y consigo llevaría a otros. Entonces Patarbemis, al oír sus palabras, no albergó dudas sobre su intención y, al ver sus preparativos, partió a toda prisa con el deseo de revelar al rey lo antes posible lo que se estaba tramando. Pero cuando llegó ante Apries sin Amasis, el monarca, sin pararse un momento a meditar y, es más, sumamente irritado, ordenó cortarle las orejas y la nariz. Entonces los demás egipcios que todavía abrazaban su causa, al ver al personaje que entre ellos gozaba de mayor reputación sumido en tan ignominiosa afrenta, sin perder un solo instante, se pasaron a los sublevados y se pusieron a las órdenes de Amasis. ”
Amasis destronó al faraón Apries, aunque, según Heródoto, lo trató con deferencia en su propio palacio. Finalmente cedió al clamor popular y entregó a su antecesor a las masas, que lo estrangularon. Una estela egipcia indica que Amasis enterró el cadáver de Apries con todos los honores.

Hipócrates y los flatos
Se conservan más de cincuenta tratados antiguos atribuidos al prestigiosísimo médico Hipócrates de Cos (que vivió aproximadamente entre el año 460 y el 380 antes de nuestra era), y de este conjunto, conocido como Corpus Hippocraticum, la mayor parte se compuso a fines del siglo V o principios del IV. Pero muchos de estos textos no pueden provenir de su pluma, y en realidad de ninguno de ellos se puede asegurar la autoría con rotundidad (algunos quizá fueron escritos por sus discípulos).
Los expertos concuerdan en que si hay textos escritos por Hipócrates mismo, uno de ellos es El pronóstico (Προγνωστικόν, Prognōstikón), datado hacia el año 410. En el capítulo 11 de este tratado se incluye la siguiente observación (la traducción es de C. García Gual; las palabras entre corchetes son probablemente un añadido posterior a la redacción original):
En cuanto a las flatulencias lo mejor es que salgan sin ruido y sin ventosear. Pero es mejor que salgan incluso con ruido, que el que sean retenidas allí [y se acumulen en el interior]. Aunque en caso de salir así, indican que el individuo sufre algo o bien está fuera de sus cabales, a no ser que el hombre actúe así de buen grado al expeler su flatulencia. ”
Antes que Shrek, eso de «mejor afuera que adentro» ya lo había dicho Hipócrates. Más adelante daremos otros ejemplos, más literarios, de este principio.
Otro de los tratados hipocráticos compuestos a fines del siglo V o comienzos del IV, aunque quizá un poco más tarde que el anterior (hay quienes lo fechan alrededor del 370), se titula Sobre los flatos (Περὶ φυσῶν, Perì physôn). He aquí un resumen introductorio ofrecido por su traductor, J. A. López Férez:
El soplo, una especie de aliento universal, resulta ser el responsable de la vida y las enfermedades. El hombre no puede vivir sin ese soplo, del que resultan todas las dolencias. Las afecciones surgen, se nos dice, cuando el aire es abundante o escaso en demasía, o especialmente compacto o infectado de impurezas malsanas. Tanto la fiebre común como la causada por una dieta nociva se producen porque, al entrar mucho aire en el cuerpo junto con los alimentos y resultar obstruido el vientre, los flatos se extienden por el cuerpo y se enfrían en las partes sanguíneas, por lo que sobrevienen escalofríos. Bostezos, sudor y dolores de cabeza; íleos, cólicos y dolores intestinales de varia índole merecen la atención del escritor. Hidropesía, apoplejía y epilepsia son también, para él, producto de los flatos. ”
Como se podrá observar, el flato (φῦσα, phŷsa) del que tanto habla el autor del tratado no es algo tan particular como lo que hoy denominamos con esa palabra, sino cualquier «soplo o aire que penetra en el cuerpo desde el exterior» (en palabras del traductor). El último capítulo declara:
Por tanto, resulta que los flatos se entremeten muchísimo en todas las enfermedades. Todas las demás causas son concomitantes y secundarias. ”
El pedo en la comedia ática
La comedia es, sin duda, una de las invenciones literarias más influyentes de la Grecia antigua. De toda la vasta producción que existió alguna vez, los copistas bizantinos nos transmitieron en total apenas once comedias completas, y todas ellas provienen de un único autor: el ateniense Aristófanes, nacido alrededor del año 445 antes de nuestra era.

Hay varias escenas de Aristófanes en las que se usan los pedos como recurso humorístico, pero seleccionamos dos en particular, ambas de su obra Las nubes, la séptima que escribió el joven comediógrafo (y la tercera que conservamos, en orden cronológico), presentada en las Dionisias del año 423. Esta comedia es muy conocida por contener la primera aparición del filósofo Sócrates en la historia de la literatura, cuando todavía faltaban varios años para su condena a muerte y aún no habían escrito diálogos en su memoria sus discípulos Platón y Jenofonte. La traducción usada es la de Luis M. Macía Aparicio.
En el primer extracto que transcribimos (versos 154-168), un personaje llamado Estrepsíades dialoga con un discípulo de Sócrates:
Discípulo
Pues qué dirías, si supieras otro pensamiento de Sócrates.
Estrepsíades
¿Cuál? Cuéntamelo, por favor.
Discípulo
Querefonte le preguntó qué opinaba respecto al canto de los mosquitos: si lo hacían con la boca o con el ano.
Estrepsíades
¿Y qué dijo él respecto al mosquito?
Discípulo
Dijo que el intestino del mosquito es estrecho, y a través de él, delgado como es, el aire avanza con fuerza, derecho hasta el ano, y luego el culo, una cavidad cóncava justo al lado de esa estrechez, resuena por la fuerza del aire.
Estrepsíades
O sea, que el culo del mosquito es una trompeta. Triplemente feliz él por esa investigación tan a fondo. Seguro que en caso de ser acusado, se libraría en el juicio quien tan profundamente conoce el intestino del mosquito.
En una escena posterior (383–394) Estrepsíades dialoga directamente con Sócrates, quien le explica que, a diferencia de lo que creía el vulgo, no es Zeus quien hace llover ni quien hace tronar, sino las propias nubes. Estrepsíades se muestra sorprendido por una explicación tan racional e irreligiosa, pero termina aceptándola.
Sócrates
¿No me oíste decir que las nubes al caer unas sobre otras llenas de agua retumbaban a causa de lo apretadas que están?
Estrepsíades
¿Y qué? ¿Por qué he de creérmelo?
Sócrates
Te lo explicaré a partir de ti mismo. ¿Nunca después de haberte atiborrado de sopa en las Panateneas se te ha revuelto el estómago y de pronto se ha puesto a dar sonoros retortijones?
Estrepsíades
Sí, por Apolo, y me hacía sufrir mucho. Y los jugos retumbaban como el trueno y hacían un ruido terrible: primero despacio, ¡papax, papapax! y luego, aumentando, ¡papapapax! y al cagar, una retahíla de truenos toda seguida, ¡papapapax!, como ellas.
Sócrates
Considera tú la pedorrera que armas con un estomaguito de nada. ¿Cómo no van a dar ellas unos truenos tremendos siendo el aire inmenso?
Estrepsíades
Por esa razón se parecen los nombres: trueno y pedo.
En griego estas dos palabras se dicen βροντή (brontḗ) y πορδή (pordḗ), respectivamente. «La semejanza fónica es mayor en el griego moderno, donde el grupo –nt– se pronuncia d», comenta Luis Gil Fernández en una nota al pasaje correspondiente en su traducción (publicada en la Biblioteca Clásica Gredos).
Siguiendo a los gramáticos alejandrinos, los helenistas dividen la comedia ateniense en tres períodos: la Antigua (ἀρχαία, arkhaía), la Media (μέση, mésē) y la Nueva (νέα, néa). Aristófanes fue el principal exponente de la Comedia Antigua y también uno de los últimos, pero no el único. Otro autor del siglo V, un poco anterior, Calias de Atenas, escribió una obra titulada Tragedia del alfabeto o Espectáculo del alfabeto, que a pesar de su título era una comedia y no una tragedia (testimonio *7 en la edición canónica de los fragmentos de comedias griegas, compilada por R. Kassel y C. Austin: Poetae Comici Graeci, vol. IV, Berlín, 1983). La obra no llegó hasta nosotros, pero conservamos algunas citas gracias al inmenso Banquete de los eruditos de Ateneo, un autor contemporáneo del emperador Marco Aurelio (que gobernó entre el 161 y el 180 de nuestra era), procedente de Náucratis, un enclave griego en territorio egipcio. Su Banquete es por lejos la obra más extensa que tenemos del género simposíaco en la literatura griega, cuyo ejemplo más célebre fue escrito por el filósofo Platón.
Al final del libro X de la obra de Ateneo, el romano Larensio, que es el anfitrión del banquete, pronuncia un largo discurso sobre las adivinanzas, salpicado con más de cincuenta ejemplos literarios (ese tipo de parlamentos hacen los personajes del Banquete de los eruditos a lo largo de sus quince libros). En cierto punto de su monólogo (454 A) dice que Calias «ha sido el primero en describir mediante versos yámbicos una letra, aunque de una manera bastante vulgar en lo que al contenido se refiere», e incluye el siguiente fragmento:
Es que estoy preñada, señoras. Pero por pudor, queridas,
os diré con letras el nombre del bebé.
Es una larga línea recta y, por su mitad,
hay a cada lado otra corta y boca arriba.
A continuación, un círculo con dos patitas pequeñas. ”
La descripción de Calias corresponde a las letras psi y omega, que forman la palabra ΨΩ (psō). La traductora, Lucía Rodríguez-Noriega Guillén, aclara el sentido del acertijo en una nota al pasaje: «Según la interpretación propuesta por C. J. Ruijgh, “Le Spectacle des lettres…” [ = “Le Spectacle des lettres, comédie de Callias”, Mnemosyne 54.3 (2001)], pág. 327, el pasaje, en el que al principio la mujer con su vergüenza parece sugerir que su embarazo es fruto de una unión ilegítima, contiene una sorpresa final, ya que el supuesto hijo no es otra cosa que un pedo. En efecto, el término psō es, según Gregorio de Corinto (pág. 549 s.), la onomatopeya de un ruido fuerte, propia del lenguaje campesino; además, existe un término de la misma familia, psôa, que significa “mal olor”».
Hay varias otras menciones de pedos en el Banquete de los eruditos. Una, en el libro IX (407 F), citada por otro personaje, el filósofo Demócrito de Nicomedia, corresponde a Los sátiros icarios (también llamada Los de Icaria), obra de Timocles (mediados del siglo IV), autor de la Comedia Media que, cosa rara, también escribió tragedias. El fragmento es el 18 en la edición de Kassel y Austin (PCG VII, 1989). Esta vez usamos una traducción alternativa, tomada de la edición castellana de Fragmentos de la Comedia Media preparada por Jordi Sanchis Llopis, Rubén Montañés Gómez y Jordi Pérez Asensio.
Así que nada había en nuestra casa. Pasando entre penurias la noche,
al principio apenas podía conciliar el sueño, después Tudipo ventoseando
nos sofocó del todo, después atacó el hambre—
† después me marché donde el flameante Dión; pero
tampoco éste tenía nada. Tras correr a casa del virtuoso
Telémaco el acarniense y encontrar un montón de habas,
arramblé con ellas y me las comí. El burro nos mira
⟨…⟩ Cefisodoro se echaba pedos alrededor de la tribuna. ”
(El final del texto conservado es problemático; Lucía Rodríguez-Noriega lo completa así: «Pero cuando nos vio el asno, *** ⟨como⟩ Cefisodoro en la tribuna, se tiró un cuesco»). «A partir de lo cual», agrega Demócrito, «es evidente que Telémaco, siempre alimentado con ollas de habas, montaba en las Pianepsias una fiesta de pedos».
Los traductores explican que el festival anual de las Pianepsias era celebrado en Atenas en honor de Apolo el séptimo día del mes de Pianepsión (octubre-noviembre); como Apolo era el protector de las cosechas, era tradicional preparar en su honor un plato de legumbres. Una etimología popular explicaba el nombre de la festividad a partir del término πύανος, pýanos, variante de κύαμος, kýamos (‘haba’).
Sobre la mayor parte de los personajes de esta comedia perdida solamente se puede hacer conjeturas, pero los nombres coinciden con los de personas reales, según señalan Sanchis Llopis et al.: Tudipo era un «líder oligárquico, trierarca en varias ocasiones, condenado a muerte junto con Foción el 318 a. C.»; Dión, un «político ateniense, trierarca el 334-333 a. C.»; Cefisodoro, «discípulo y defensor de Isócrates contra Aristóteles». A Telémaco podemos identificarlo con seguridad: «Político que aseguró el aprovisionamiento de Atenas durante la hambruna de 330-327 a. C.; colaborador de Demóstenes, se tomó el cargo con una seriedad excesiva y ridícula, haciendo entre el pueblo una activa campaña a favor de las habas, como antiguo y despreciado alimento de los antepasados».
Para representar también a la Comedia Nueva, cerramos este apartado con un extracto del largo discurso del gramático Plutarco de Alejandría, otro personaje (quizá ficticio, quizá no) de Ateneo, sobre los parásitos, esas personas con el hábito de comer y vivir a costa ajena, tan frecuentemente retratadas en la literatura griega. Damos los últimos veintidós versos del único fragmento conservado de La Heredera de Diodoro de Sinope, autor de la primera mitad del siglo III, de acuerdo con el libro VI del Banquete de los eruditos (239 D–F = fr. 2 de Diodoro en PCG V [1986]; volvemos a la traducción de Lucía Rodríguez-Noriega):
Pero que esta acción es siempre ilustre y noble
se podría reconocer aún más claramente a partir de esto:
cuando la ciudad honra espléndidamente a Heracles
realizando sacrificios en todos los demos,
a los parásitos del dios para dichos sacrificios
jamás los eligió a suerte, ni invitó
a los mismos a unos cualesquiera, sino que elegía
cuidadosamente de entre los conciudadanos a doce hombres,
seleccionando los nacidos de dos ciudadanos,
poseedores de hacienda y que tuviesen una vida honesta.
Luego, más tarde, imitando a Heracles,
algunos de los ricos escogieron parásitos
para alimentarlos, y los invitaban, eligiendo
no a los más agradables, sino a los que sabían adularlos
y ensalzarlos en todo. Cuando vomita sobre ellos
después de comer rabanitos y siluro podrido,
le dicen que ha almorzado violetas y rosas.
Y cuando se tira un pedo mientras está recostado junto a alguno
de ellos, éste, acercándole la nariz, le pregunta:
¿Dónde consigues ese incienso?
Por culpa de los de esa calaña, que se conducen impúdicamente,
lo honroso y lo noble es ahora vergonzoso. ”
El pedo como arma
La comedia, la tragedia y el drama satírico no eran las únicas formas literarias del teatro griego antiguo. Había otra, muy popular pero de poco prestigio en los círculos cultos, por lo que sobreviven pocos ejemplos: se trata del mimo, una especie de farsa popular muy difícil de encasillar en una definición concreta.
En una hoja de papiro del siglo I o II de nuestra era (Papiro de Oxirrinco 413) se conservaron fragmentos de dos mimos, al parecer escritos para una misma compañía de actores. El texto del primero de ellos, Carition, que lleva el nombre de su protagonista femenina, es en realidad un mero apunte de dirección. «El desarrollo completo de las escenas», explica su traductor, Antonio Melero, «no está recogido en el texto presente, demasiado esquemático, cuya finalidad era la de servir de apoyo mnemotécnico a actores y director que, juntos, decidían la forma final, sin descartar, como es normal en el mimo, mucho de improvisación».
Hay otras dos circunstancias que complican todavía más nuestra comprensión del texto conservado. En primer lugar, algunos fragmentos están muy dañados, sobre todo el primero (que es el que daremos a continuación); en segundo lugar, una porción importante del texto está redactado en «un dialecto dravídico de la costa SO de la India. La opinión más generalizada —continúa Melero— es que se trata de una forma arcaica del kannaḍa [o canarés] con formas procedentes del sánscrito, prácrito y pali».
La síntesis argumental que da Melero de la situación inicial es: «un grupo de griegos se halla en un país bárbaro, probablemente por razones comerciales (…). Los indígenas se muestran hostiles y se ven obligados a defenderse de ellos». Lo que está por hacer uno de los personajes, señalado en el texto por la letra griega Β, es utilizar contra los indios un arma biológica.
Además de B, que juega el papel de gracioso, intervienen en esta primera escena del mimo el personaje D, que es el piloto de la nave, y un coro de bárbaros y bárbaras. Las lagunas textuales se señalan con puntos suspensivos.
D?.—…lánzales un pedo…
B.—…¿un pedo?…
D?.—…Parecen ser buenas armas defensivas…
B.—…Soy el indicado… pues tantos… en mi trasero… llevo. ¡Oh, Señora Ventosidad!, si… habiéndote hecho de plata…
Ahí están ya esos. (Redobles de tambor.)
Co.—Aboraton. (Repicar de castañuelas.) …malalagabroudittakota… rasaḅ[adina]raproutinna… ạ[x]kratieutiga… ma… osado skharimma (Castañuelas.)
B.—…tengo el trasero como con una cuña tapado… una tormenta en el mar… puré de habas… los vieron.
Co.—…labatta. (Castañuelas.)… (Tambores. Ventosea.)
B.—…un pedo.
D?.—…de ti haciendo… decirme…
B.—el río Psólico… el puré de tus pedos… oculto.
Un detalle notable es la invocación al pedo como divinidad («¡Oh, Señora Ventosidad!»), tema que merecería un análisis más detenido. Quedará para otra ocasión.
De Nicarco a Borges
Para concluir esta pequeña antología… pero ¿qué es, etimológicamente, una antología? En griego antiguo ἀνθολογία, anthología, significaba en sentido literal “recolección de flores”, pero terminó usándose más en el sentido metafórico que le damos en castellano (al igual que su calco latino, florilegium). El poeta Meleagro de Gádara, que vivió hacia el año 100 antes de nuestra era, contribuyó a la popularidad de esta acepción con su colección de versos propios y ajenos titulada La guirnalda, que en su prólogo equipara a las obras de cada uno de los poetas y de las poetisas incluidos con flores o plantas: las rosas de Safo, el jacinto de Alceo, el mirto de Calímaco, el crisantemo de Platón, la palma de Arato, etcétera. Siguiendo su modelo, en la época del emperador Nerón (años 54-68 de nuestra era) otro poeta griego, Filipo de Tesalónica, compuso su propia Guirnalda de flores como suplemento de la de Meleagro.
Otro buen ejemplo de antología es la conocida como Antología Palatina, creada alrededor del año 980 por un compilador bizantino anónimo que tomó como base la recopilación anterior (hoy perdida) de Constantino Céfalas, «protopapa o alto funcionario eclesiástico en Constantinopla en el año 917», según nos informa Manuel Fernández-Galiano en la introducción a su propia colección de traducciones de epigramas helenísticos; Céfalas, a su vez, había integrado las Guirnaldas de Meleagro y de Filipo, junto con una colección posterior (el Ciclo de Agatías) y otros textos, en su propia antología. La Antología Palatina recibió su nombre de un códice del siglo X que la contiene, que perteneció a la biblioteca de los electores del Palatinado (Pfalz) en Heidelberg, por lo que se llamó Códice Palatino. De ahí pasó a manos del papa Gregorio XV; en Roma se encuadernó en dos tomos, trasladados por Napoleón a Francia en 1797; uno de ellos volvió a Heidelberg después de 1815, pero el otro, por error, todavía permanece en París.
En el libro XI de la Antología, «con poemas clasificados como simpóticos o de banquete y escópticos o de burla, aunque haya en ellos material amoroso de carácter heterosexual u homosexual» (según M. F.-G.), aparece el epigrama que usted, atento lector, encontró en el epígrafe de este artículo:
El pedo mata a muchos cuando no tiene salida;
el pedo también salva cuando lanza su balbuciente melodía.
Entonces, ¿no es cierto que, si salva y también mata, el pedo,
a los reyes el pedo se iguala en poder? ”
La traducción, de Begoña Ortega Villaro, aparece en Poemas griegos de vino y burla. Antología Palatina, libro XI (Akal, 2006). Del autor, Nicarco, se estima que vivió en el primer siglo de nuestra era, probablemente en Alejandría. Ya habíamos encontrado en Hipócrates la idea de que no es bueno retener un pedo, aunque Nicarco la exagera diciendo que aguantarse un pedo puede causar la muerte y que largarlo, por el contrario, puede salvar la vida (algo ilustrado por nuestro refrán «Más vale perder un amigo y no una tripa»).
Este epigrama fue celebrado e imitado por dos varones ilustres de la época moderna. En primer lugar, el humanista inglés Thomas More, venerado por católicos y anglicanos como santo Tomás Moro, compuso una serie de epigramas en griego y en latín que vieron la luz en Basilea en 1520, quince años antes de su ejecución, a partir de manuscritos recopilados por su amigo Erasmo de Róterdam. Uno de ellos, el 21, es una versión latina del poemita de Nicarco:
Te crepitus perdit, nimium si ventre retentes.
Te propere emissus servat item crepitus.
Si crepitus servare potest & perdere, nunquid
Terrificis crepitus regibus aequa potest? ”
Un pedo te mata si lo retienes demasiado en el vientre. Igual que un pedo te salva la vida si lo sueltas deprisa. Si un pedo puede salvarte y matarte, ¿acaso no tiene un pedo el mismo poder que los temidos reyes? ”
La traducción en prosa es de Concepción Cabrillana.
El otro varón ilustre al que nos referíamos arriba es el español don Francisco de Quevedo y Villegas, que expandió el epigrama latino de Tomás Moro convirtiéndolo en este soneto:
La voz del ojo, que llamamos pedo
(ruiseñor de los putos), detenida,
da muerte a la salud más presumida,
y el propio Preste Juan le tiene miedo.
Mas pronunciada con el labio acedo
y con pujo sonoro despedida,
con pullas y con risa da la vida,
y con puf y con asco siendo quedo.
Cágome en el blasón de los monarcas
que se precian, cercados de tudescos,
de dar la vida y dispensar las Parcas.
Pues en el tribunal de sus gregüescos,
con aflojar y comprimir las arcas,
cualquier culo lo hace con dos cuescos. ”
Se puede observar que Quevedo mantiene, y hasta amplifica, el tono irreverente de sus predecesores a la vez que incorpora una alusión específica, en el verso central del primer terceto, a la España gobernada por los Austrias.
Un tercer vir illustris nos aporta un interesante comentario al primer cuarteto del soneto:
Poesía didáctica. Versos de tono explicativo. ¿Y qué me decís de llamar al pedo ruiseñor de los putos? ¿Vos creés que Quevedo sabía tan poco de putos que imaginaba que para ellos el pedo era una suerte de reclamo, que usaban para llamarse unos a otros? ¿O en las calles se oyen fusilerías de pedos, reclamos de putos llamando a putos? O más bien quiso indicar que eran una voz dulcísima, pronunciada por la parte que les interesaba… On ne peut pas y’aller plus loin en vulgarité: una palabra tan noble como ruiseñor, perdida entre pedo y putos. Está escrito con mucha rabia, contra alguien. Les tendría rabia a los putos… Qué bien que una cosa pueda elogiarse por su falsedad. Sin duda la línea es superior al contexto. ”
El comentarista es Jorge Luis Borges, registrado en los diarios de su amigo Adolfo Bioy Casares, el domingo 6 de noviembre de 1960 (A. B. C., Borges, 2006, pág. 695).
Colofón
Que el lector nos perdone, pero no nos resistimos a intentar una versión propia del epigrama:
Un pedo retenido da la muerte;
un pedo liberado es buena suerte.
Y bien dijo Quevedo:
si mata y salva, el pedo,
un rey es como un pedo: igual de fuerte. ”
Bibliografía
Siendo un cabal ignorante de la lengua de Platón, me resultó de gran utilidad consultar las traducciones españolas publicadas en la monumental Biblioteca Clásica Gredos. Me serví de los siguientes volúmenes:
3. Heródoto: Historia. Libros I-II. Madrid, 1977.
4. Eurípides: Tragedias I: El Cíclope – Alcestis – Medea – Los Heraclidas – Hipólito – Andrómaca – Hécuba. Madrid, 1977.
7. Antología Palatina I (epigramas helenísticos). Madrid, 1978.
8. Himnos homéricos. La «Batracomiomaquia». Madrid, 1978.
44. Herodas: Mimiambos. Fragmentos mímicos. Partenio de Nicea: Sufrimientos de amor. Madrid, 1981.
63. Tratados hipocráticos I: Juramento. Ley. Sobre la ciencia médica. Sobre la medicina antigua. Sobre el médico. Sobre la decencia. Aforismos. Preceptos. El pronóstico. Sobre la dieta en las enfermedades agudas. Sobre la enfermedad sagrada. Madrid, 1983.
90. Tratados hipocráticos II: Sobre los aires, aguas y lugares. Sobre los humores. Sobre los flatos. Predicciones I. Predicciones II. Prenociones de Cos. Madrid, 1986.
321. Antología Palatina II. La Guirnalda de Filipo. Madrid, 2004.
349. Ateneo: Banquete de los eruditos. Libros VI-VII. Madrid, 2006.
350. Ateneo: Banquete de los eruditos. Libros VIII-X. Madrid, 2006.
361. Fragmentos de la Comedia Media. Madrid, 2007.
391. Aristófanes: Comedias II: Las nubes – Las avispas – La paz – Las aves. Madrid, 2011.
Otras obras consultadas:
Aristófanes: Las nubes, en Comedias II: Las nubes. Las avispas. Las tesmoforias. Las ranas. Traducción de Luis M. Macía Aparicio. Ediciones Clásicas, Madrid, 1993 (reeditada por Editorial Gredos: Comedias II: Las nubes – Las avispas – La paz – Los pájaros. Biblioteca Gredos, 52. Madrid, 2015).
Bioy Casares, Adolfo: Borges. Edición al cuidado de Daniel Martino. Destino, Barcelona, 2006.
Manetón: Historia de Egipto. Edición de Juan Jiménez Fernández y Alejandro Jiménez Serrano. Akal/Oriente, Madrid, 2008.
Moro, Tomás: Epigramas. Traducción y prólogo de Concepción Cabrillana. 1.ª versión en castellano del original latino. Rialp, Madrid, 2012.
Poemas griegos de vino y burla. Antología Palatina, libro XI. Edición de Begoña Ortega Villaro. Akal/Clásica, Madrid, 2006.
Quevedo y Villegas, Don Francisco de: Obras completas. Tomo II: Obras en verso. Aguilar, Madrid, 1960.
(*) Nicolás Tassone estudia en Facultad de Ciencias Exactas UNLP y se autodefine “bibliómano empedernido” y autodidacto en la materia: no tiene estudios en Letras más allá de la escuela secundaria, ni en filología griega aparte de un par de clases de koiné con un finado pastor, si bien sus clases no pasaron de la primera frase del Evangelio de Juan. Su siguiente colaboración, si esta encuentra lectores, es sobre el pedo en la literatura romana. Vive en Brandsen, provincia de Buenos Aires.