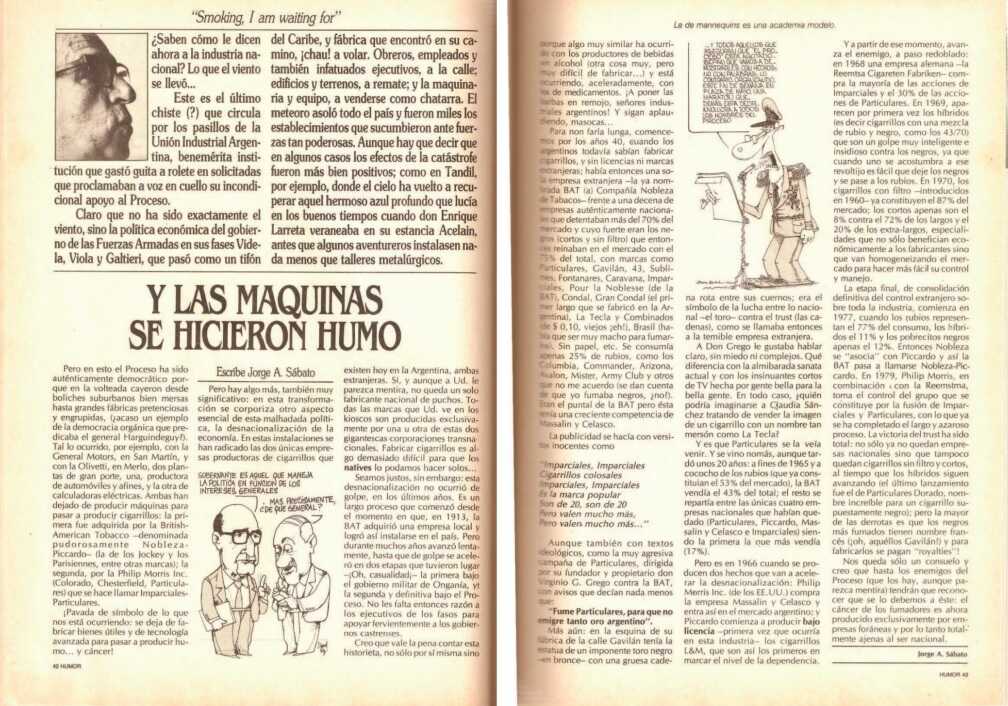Jorge Alberto Sábato (1924-1983) era sobrino de Ernesto, el novelista famoso. Notable impulsor de la independencia tecnológica de la Argentina, por años escribió en la revista Humor sobre política, ciencia y tecnología en clave descontracturada. En 1942 se recibió de maestro, desde 1947 fue profesor en Física en lo que hoy es el Instituto Superior del Profesorado «Dr. Joaquín V. González» y devino en uno de los más destacados tecnólogos del país, donde introdujo las ciencias metalúrgicas y empujó la incorporación, tanto en la industria como en el Estado, de tecnologías de avanzada. Mario Bunge, quien lo conoció muy bien, a él y a muchos argentinos que hoy tendrían mucho para decir, escribió esta semblanza, que reeditamos aprovechando que el maravilloso sitio Mágicas Ruinas rescató un curioso artículo y una fotografía hasta ahora inédita online. Facilitamos, de paso, el acceso a sus obras fundamentales.

Hace más de medio siglo, Jorge Sábato, (a) Jorjón, solía visitarme en camino a la escuela secundaria donde enseñaba física. Llegaba intempestivamente en momentos en que yo estaba enfrascado en algún complicado cálculo en física nuclear. Supongo que yo no disimulaba mi irritación, pero Jorge no se daba por aludido: siempre creía tener algo importante que decirme. La verdad es que al cabo de unos minutos yo había olvidado mis cálculos y ambos discutíamos animadamente.
Él y su mujer, Lydia, acababan de egresar del Instituto Nacional del Profesorado Secundario. En aquella época Jorge era un apasionado de la enseñanza de la física y se interesaba por la filosofía de la ciencia. Había escrito, junto con Alberto Maiztegui, un libro de texto excepcional por no ser aburrido ni pomposo. (También contenía algunos errores que le hice notar, cosa que no le molestó.) En aquel entonces esas dos condiciones eran tenidas por necesarias y suficientes para que un libro de texto fuese tomado en serio. Sábato no quería que le tomasen en serio. Quería que los adolescentes tomasen la física en serio. Para conseguirlo la hacía atractiva, no intimidatoria.

Fuente: Revista Semana Gráfica 04.09.1970. Republicado por Mágicas Ruinas.
Un buen día dejamos de vernos y no volvimos a encontrarnos durante décadas. Nuestros caminos divergieron. Jorge pasó de la enseñanza a la industria, y de ésta a la metalurgia del uranio en la Comisión Nacional de Energía Atómica (C.N.E.A.). Yo criticaba a esta creación del régimen peronista, por estar dirigida por la Marina de Guera y por ser usada como herramienta de propaganda política. Pero, desde luego, mis amigos –en particular Enrique Gaviola y José F. Westerkamp– y yo reconocíamos que en la Comisión había investigadores valiosos que hacían trabajos científicos y técnicos serios. Y teníamos la esperanza, que nunca se cumplió, de que la C.N.E.A. pasase a manos civiles.
De vez en cuando, amigos comunes me traían noticias de las andanzas de Jorge. Supe así que la C.N.E.A. lo había enviado a Inglaterra para hacer un doctorado en metalurgia. También supe que fue a Francia a estudiar economía y administración de empresas. Allí trabó relación con François Perroux y otros economistas heterodoxos que no tenían paciencia con la teología neoclásica.
A Jorge le interesaba la empresa real, no el mercado ideal de los economistas librescos. Y la empresa le interesaba como organización social, no como máquina de hacer dinero. Que yo sepa, nunca se metió en negocios. Sus únicas ambiciones eran entender lo que hacía, hacerlo bien y servir a su país. Su único vicio era fumar cigarrillos pestilentes.
Mucho más tarde supe, por el propio Jorge, que un atardecer el mandamás de la República (un general que, como se vio unos años más tarde, no era de lo peor) lo mandó llamar a la Casa Rosada. Ahí mismo lo nombró presidente de S.E.G.B.A., una poderosa sociedad estatal de servicios eléctricos. Jorge sabía mucho del asunto. Había oído desde joven acerca de las campañas homéricas de su tío el ingeniero y catedrático Juan Sábato (hermano del novelista Ernesto) contra las empresas de servicios eléctricos, que obtenían concesiones escandalosas a cambio de sobornar a algunos políticos. Jorge aceptó el nombramiento, por creer que podría ser útil al público, aunque sólo fuese revisando la enmarañada contabilidad de la empresa.
Jorge pasó una noche insomne, recapacitó, y a la mañana siguiente se presentó en la Casa rosada. Una vez en presencia del dictador, le dijo: “Vea, General, anoche metí la pata al aceptar la presidencia de S.E.G.B.A. Las cosas podrían marchar al principio, pero llegaría un momento en que usted y yo estaríamos en desacuerdo, y usted se vería obligado a pedirme la renuncia. Como quien tendría la razón sería yo, no renunciaría, usted me echaría, y yo haría públicos los motivos de mi expulsión. Mejor renuncio ahora mismo.” El funcionario Sábato sólo duró una noche. No podría ser de otra manera. ¿Quién ha visto jamás a un alto funcionario vistiendo una campera (rompevientos), con un pañuelo al cuello en lugar de corbata, fumando cigarrillos baratos, y tarareando tangos?
La feroz y corrupta dictadura militar de 1976-1983 intimidó a casi todo el mundo. No a Jorge. Él dejó de lado su prescindencia política y colaboró regularmente en Humo(R), un semanario humorístico que ponía de verde a los uniformados. El régimen no le molestó mayormente, pero Jorge se sentía asfixiado. Un día me escribió pidiéndome que le encontrase un puesto en Canadá. No bien hube recibido esta carta disqué el número del profesor Camille Limoges, director del instituto de historia y sociopolítica de la ciencia y de la técnica, de la Universidad de Montreal, rival de la mía. Limoges había oído hablar de Jorge. Le expuse el problema, y me dijo: “Descuide. Me ocuparé del asunto”. Pocos días después me telefoneó para informarme de que ya le había despachado una invitación a Jorge para que viniese como profesor invitado de política científica y técnica.

Jorge y Lydia pasaron un año en Montreal. Jorge vivió un par de veces, por períodos más cortos, para trabajar con sus estudiantes. Montreal les gustó, sobre todo a Jorge, quien cobró un sueldo por hacer lo que más le gustaba, tuvo acceso a bibliotecas decentes, y atrajo a un par de colaboradores. Pero la nieve y el frío asustaron al matrimonio Sábato. Compraron ropa de abrigo tan gruesa y pesada que parecían osos polares. Recuerdo el asco con que Jorge miraba la capa de nieve de un metro y medio de espesor que se había acumulado en la terraza de mi casa, y que no terminaría de derretirse sino a fines de abril. Jorge no podía comprender por qué había quienes se empecinaban en vivir en un clima para osos polares, a menos que escaparan a una dictadura. Yo le daba la razón.
Volvimos a vernos en 1979, en una reunión celebrada en México y organizada por el chileno exiliado Gabriel Valdés en nombre del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo. Jorge improvisó brillantemente sobre las diferencias entre ciencia y técnica. (Nunca le vi leer una ponencia.) Contó cómo, siendo estudiante de física, le habían inculcado la norma de la honestidad intelectual y cómo, al ingresar en la industria, sus patrones le dijeron claramente que el técnico tiene el deber de robarle ideas al competidor.
Jorge insistía, con razón, en que la ciencia no segrega técnica. El técnico hace uso de la ciencia básica, pero ésta no diseña artefactos útiles ni habla de costos o beneficios. El técnico se enfrenta con problemas nuevos para el científico. Por añadidura, estos problemas no suelen interesarle al científico. El técnico se las tiene que arreglar con su propia cabeza y tiene que anteponer los intereses de su empleador a los suyos propios: le pagan para que haga ganar a su empresa, no para beneficio de la humanidad. No puede darse el lujo de soñar por cuenta de la empresa. Los políticos presentes en la reunión se sorprendieron. Los unos creían que la ciencia y la técnica son la misma cosa, y los otros que la técnica no es sino una aplicación de la ciencia.

Tras la crisis de 2001 el paradigma neoliberal parecía dejado de lado. Por entonces, algunos alentaban la recuperación de un proyecto de país industrial. En 2015, llegó el “Cambio” y sus postulados volvieron a foja cero. Evidentemente, su pensamiento sigue siendo clave para superar la dependencia tecnológica de los países no industrializados. “Ayudar a la construcción de una sociedad plural, libre y democrática”, decía. A favor de la industrialización sustitutiva, Sábato alentó políticas públicas en pos de un desarrollo tecnológico autónomo. Como tecnólogo, concibió la metalurgia como un vehículo de transformación de la industria local; a comienzos de los setenta, siendo el promotor más consistente de una estrategia de desarrollo del sector nuclear, ubicó a la Argentina en un lugar de liderazgo regional e internacional. UN ADELANTO DEL LIBRO SE PUEDE DESCARGAR DE AQUÍ.
Vi por última vez a Jorge y a Lydia en Madrid, durante el Encuentro en la Democracia, celebrado en 1982. Fue un congreso memorable, lleno de celebridades de los mundos de la cultura y de la política. En ese entonces todos nos sentíamos optimistas. El gobierno del PSOE, era joven, pujante y puro, y en Sudamérica apuntaba el albor democrático. Jorge hizo, como siempre, una exposición brillante e intervino en todas las discusiones. También les dio consejos al Rey Juan Carlos, al Presidente Felipe González, y a numerosos candidatos presidenciales “sudacas”, entre ellos Raúl Alfonsín. Todo ello en campera, por supuesto.
Durante un almuerzo presidido por el respetado y pintoresco alcalde de Madrid, “el viejo profesor”, noté que, aunque no se quejaba, Jorge no se sentía bien. Le pregunté qué le sucedía y me contó que ya lo habían operado siete veces de pólipos intestinales. Yo quise animarlo con la frase consabida “Yerba mala nunca muere”. Jorge no se hacía ilusiones. Me contestó: “No, Mario, ésta es la vencida. Ya no habrá una próxima”. Me quedé helado y mudo. Pocos meses después, uno de sus alumnos canadienses me telefoneó desde el lejano Norte para darme la triste noticia. Imagino que debe de haber muerto en campera y recordando vagamente un tango de Discépolo.
Jorge Sábato descolló en los numerosos terrenos que cultivó, sobre todo en política de desarrollo científico-técnico. Lo hizo con sencillez y autoridad natural, así como con buen humor y con la rectitud ejemplar (y la indignación) que caracteriza a toda su familia. Recuerdo su ademán imperioso, su vozarrón bronco de fumador empedernido, su manera de contar bromas sin sonreír (a la Buster Keaton) y la indignación con que recibía los disparates y las noticias sobre la inepcia y la corrupción del militar de turno. Tomaba en serio los problemas graves, pero nunca toleró la solemnidad. Y se divertía en serio con todo lo demás.
Tomado de Grupo Bunge.
«El pensamiento latinoamericano en la problemática ciencia-tecnología-desarrollo-dependencia».
PRESENTACIÓN: NOSTALGIAS DE LA INDEPENDENCIA TECNOLÓGICA
El 21 de marzo de 2012, en el Auditorio Jorge Luis Borges, Horacio González, Ruth Ladenheim y Diego Hurtado de Mendoza presentaron el libro con ese título compilado por Jorge A. Sábato, reeditado conjuntamente por la Biblioteca Nacional y el Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva.
Durante el acto, González protagonizó un feo traspié: no supo cómo «calificar» a Mario Bunge, si en la «tradición científica-liberal hipotético deductiva, con algo de empirismo…» o si en la «neurobióloga». Quizá tuvo tantas dudas porque no leyó que Sábato, en el mismo libro, presentó a Bunge como «el epistemólogo y filósofo latinoamericano de mayor prestigio internacional y sus numerosas publicaciones lo han ubicado en primera fila, acompañando a los filósofos contemporáneos de mayor renombre» (p.36).
Aún así, valen los fragmentos de Hurtado de Mendoza, Ladenheim y Celia Sábato, hija de Jorge. Como quedó dicho, la obra compilada por Sábato, y publicada originalmente en 1975 por Editorial Paidós, comprende una serie de artículos de 21 autores latinoamericanos, entre ellos Luisa Leal, Gregorio Klimovsky, Thomas Moro Simpson, Mario Bunge, Helio Jaguaribe y Natalio Botana. Puede descargarse gratuitamente desde aquí.
(Nota del Editor).

ENLACES EXTERNOS
Más sobre Jorge Sábato en La Enciclopedia de Ciencias y Tecnologías de Argentina.
Adaptación del texto «Idealista entre pragmáticos y humanista entre tecnólogos» por Carlos Martínez Vidal, C. en Sábato en CNEA, Comisión Nacional de Energía Atómica, Universidad Nacional de General San Martín, 1996.
Sábato en CNEA (1998)
Instituto Jorge A. Sábato.
MÁS BUNGE EN FACTOR
Leloir y las diez claves del éxito en la investigación científica