
El tema elegido por el conferencista es importante, ya que hay muchas personas identificadas con este movimiento cristiano: en 2001 había alrededor de 523 millones de «pentecostales/carismáticos» en el mundo. Cálculos más cautos hablan de una población de 345 millones de «carismáticos» en 2000, 115 millones de los cuales son pentecostales. (Allan Anderson, 2004). Sigue siendo un número elevado, lo suficiente como para considerar temerario cualquier intento por reducir a esta corriente a una categoría despectiva («secta») y diluir sus múltiples vertientes en una etiqueta simplificadora, con el obvio afán de descalificar al bulto.
Pero vayamos al párrafo en cuestión.
Casera escribe:
“(1) Ante el retroceso en la credibilidad de la iglesia católica, (2) tiene lugar un crecimiento de otro tipo de movimientos religiosos, como son los pentecostales. (3) Se suele ubicar bajo el término “pentecostal”, a los movimientos, iglesias y sectas que pregonan el regreso vivencial al cristianismo primitivo apostólico. (4) Si bien el pentecostalismo tiene su origen en Chile, es en Brasil donde se desarrolla y también desde donde comienza a diseminarse por nuestro continente y el mundo.”
Detuve mi lectura aquí y me dispuse a reflexionar sobre cada idea por separado.

¿Retroceso en la credibilidad de quiénes y por parte de quiénes? En este contexto, el término credibilidad es confuso. Hay decepcionados, creyentes contra toda evidencia, indiferentes… Por otra parte, la pérdida de la credibilidad en la Iglesia Católica como institución no necesariamente conduce a un alejamiento de la fe de las personas identificadas con el catolicismo y sus creencias. Además, ¿en qué culturas se da este supuesto? ¿Debemos aceptar dócilmente que este «retroceso de la credibilidad de la iglesia» se da de igual modo en todas partes? No. En algunas regiones, por cierto, no hay retroceso sino avance y en otras se presenta una situación de relativa estabilidad. Ver Primera encuesta sobre creencias y actitudes religiosas en Argentina. Mallimaci, Esquivel, Irrazábal (Buenos Aires, 2008).
(2) (ante ese retroceso) “…tiene lugar un crecimiento de otro tipo de movimientos religiosos, como son los pentecostales.”
El autor aquí, otra vez, establece un nexo causal entre un presunto repliegue de la credibilidad de una iglesia con el auge de otro movimiento, como si esta credibilidad de una institución, que se abandona cual antitranspirante, se desplazara mágica o automáticamente a otra. En una imagen rápida, desencantarse con las sotanas porque en su culto florecen pederastas no necesariamente te lanza a los brazos de un pastor evangélico.

(3) “ Se suele ubicar bajo el término ‘pentecostal’ a los movimientos, iglesias y sectas que pregonan el regreso vivencial al cristianismo primitivo apostólico”.
Curiosamente, o no tanto, el autor no ofrece una definición producida en el ámbito académico sino otra aportada en el ámbito antisectario/religioso. Casera no cita la fuente para esta definición (bueno, en rigor no cita ninguna), pero una idea casi idéntica figura en el artículo América Latina en llamas: La ambigüedad del pentecostalismo por Miguel Ángel Pastorino, miembro de la Comisión Nacional de Ecumenismo y Diálogo Interreligioso de la Conferencia Episcopal Uruguaya, miembro fundador de la Red Iberoamericana de Estudio de las Sectas (RIES) y del Servicio para el Estudio y Asesoramiento sobre sectas del Uruguay (SEAS).
El pentecostalismo es un movimiento que adquiere diversidad de formas y dimensiones en el mundo. Sus adherentes tienden a compartir la idea según la cual “reciben dones del Espíritu Santo para vivir una vida conforme a las enseñanzas de Cristo”, la cual, en general, “incluye una experiencia de bautismo en el Espíritu tras la conversión”. (Allan Anderson, 2004).
(4) “Si bien el pentecostalismo tiene su origen en Chile, es en Brasil donde se desarrolla y también desde donde comienza a diseminarse por nuestro continente y el mundo.”
El pentecostalismo no nació en Chile sino en el Hemisferio Norte. En la Argentina, por ejemplo, la integración histórico-cultural del campo evangélico (del cual el pentecostalismo y el neo-pentecostalismo son parte) “surge de tres oleadas de irradiación cultural provenientes del exterior, asociadas a la expansión económica de los países europeos y los Estados Unidos con posterioridad a la Revolución industrial.” (Semán, Wynarczk y de Majo, 1994).
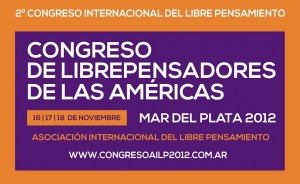
Tampoco quería seguir los pasos de Hilario Wynarczyk cuando terminó de leer “¡Cristo llame ya! Crónicas de la avanzada evangélica en la Argentina”, el libro de Alejandro Seselovsky (Buenos Aires: Grupo Editorial Norma, 2005): mi plan no era demoler o humillar al autor y ni tan siquiera reivindicar que mis ideas y valores –quizás opuestas a las del autor del artículo reseñado– resultan ser «mejores» que las de él. Sólo quería saber si estaba justificado seguir leyendo. No valía pena, por eso consideré más productivo exponer los motivos de mi decisión y contribuir con una metodología posible para ahorrar tiempo.
Bueno, confieso que me ganó la curiosidad y salté del primer párrafo a las conclusiones de aquel artículo. “Como librepensadores”, cierra su discurso Casera, “debemos tomar conciencia real del peligro al que nos enfrentamos, y trabajar sin bajar nunca los brazos, para defender a nuestros pueblos de la amenaza de la ignorancia y el fanatismo.” Como librepensador o pensador-esclavo de su etnocentrismo, no importa cuál es el origen de los prejuicios de Casera. Lo que tengo claro es que, al tomar conciencia de cualquier posible peligro, hay instancias previas. Una de ellas: estar correctamente informado. Recién después de masticar y digerir ese conocimiento cabe preguntarse si uno está en condiciones de aportar algo de luz sobre un cierto tema.
Si no, mejor callarse la boca.
Bibliografía consultada
Anderson, Allan (2004), “El pentecostalismo. El cristianismo carismático mundial”. Ed. The Press Sindicate of the University of Cambridge. Se puede consultar online parte de la edición española de Akal, 2007.
Frigerio, Alejandro (1994); “Estudios recientes sobre el Pentecostalismo en el Cono Sur: problemas y perspectivas”. En “El Pentecostalismo en Argentina”, Alejandro Frigerio, ed. pp. 10-28, Buenos Aires, Centro Editor de América Latina, Biblioteca Política Argentina No. 459.
Wynarczk, Hilario H.; Semán, Pablo; de Majo, Mercedes (1994). “El Pentecostalismo en la Argentina” en: Frigerio, “El pentecostalismo en la Argentina”, Buenos Aires: Centro Editor de América Latina. Se puede consultar una versión actualizada en Prolades.com







