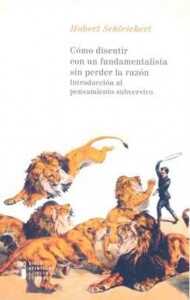
Todos aquellos que alguna vez tratamos de diseñar en nuestra mente una estrategia efectiva para estimular el pensamiento crítico nos hicimos esta pregunta: ¿cómo hacer reaccionar a alguien dogmáticamente convencido de que tiene razón –y que para nosotros “es obvio” que no la tiene… porque sostiene creencias radicales sin fundamento, porque sus afirmaciones están en flagrante contradicción con la evidencia disponible, porque sus principios éticos tienen consecuencias criminales, etc., etc.? Dicho de otro modo, ¿es la fe completamente ciega o, en ocasiones, se abre un resquicio que permite al fanático contemplar otras perspectivas? En Cómo discutir con un fundamentalista sin perder la razón. Introducción al pensamiento subversivo (1), Hubert Schleichert, catedrático de Filosofía en la Universidad de Constanza, Alemania, analiza las diferentes variantes de las creencias y de las ideologías extremas y explica cómo desactivar argumentos falsos, comparaciones falaces y trucos lógicos, caracterizando a quienes defienden creencias que confunden con verdades indiscutibles, compran fraudes engañándose a sí mismos (y luego pretenden vendérnoslo a nosotros) o tratan de imponer sus creencias por medio del chantaje, la mentira o el terror. Schleichert repasa las principales técnicas y trampas retóricas (argumentos ad hominen, ad nauseam, ad misericordiam, tu-quoque, ad lapidem, slippery-slope, a majore, freak cases, ad temperantiam, entre otros) y el arsenal discursivo del fundamentalista; por ejemplo, explicando por qué, en vez de concentrarse en la infructuosa misión de contradecir sus creencias, es preferible buscar caminos alternativos –lo que él llama “pensamiento subversivo”– para mejorar las chances de ganar la partida.
El fuerte del libro es su exposición de la metodología dialéctica que permite socavar andamiajes ideológicos, básicamente cuando el esfuerzo del crítico apunta a demostrar que las creencias que se presentan como argumentaciones son eso, creencias, y no argumentaciones.
¿Cómo hacer tambalear el ideario de un fundamentalista? Schleichert sugiere no tratar de probar la falsedad de sus creencias; propone, en cambio, mostrar las consecuencias de tales creencias si fueran ciertas y así desnudar su validez mediante la reducción al absurdo. “Si tuvieras razón y no quedara otro remedio que matar a los que piensan diferente de tí, ¿cómo sería el mundo?”, es una de las preguntas que Schleichert recomienda hacer para aguijonear a un fundamentalista; pregunta que, si bien no alcanzará a desbaratar sus convicciones, podrá incomodar a un espectador que vacila entre uno y otro oponente, inclinando aún más la balanza a favor del crítico si éste agrega que cualquiera podría servirse del mismo principio para asesinar a su adversario (prevaleciendo en estos casos no la “verdad más verdadera” sino la “razón del más poderoso”).

Hubert Schleichert nació en 1935 en Viena. Ha sido profesor invitado en las universidades de Berlín, Marburgo y Graz. Desde 1967, y hasta su jubilación, fue catedrático de filosofía en la Universidad de Constanza. Sus principales áreas de trabajo son la filosofía política, la filosofía extraeuropea, la teoría de la argumentación, la Ilustración y el empirismo lógico. Es autor de numerosos libros, entre los que destacan Klassische chinesische Philosophie (1980), Der Begriff des Bewussteins; Eine Bedeutungsanalyse, (1992) y Von Platon bis Wittgenstein. Ein philosophisches Lesebuch (1999).
Otra receta anti-fanáticos de Schleichert consiste en desarrollar a fondo la doctrina cuestionada para exponer, con crudeza, sus lacras y contradicciones. Así, si en 1441 un congreso de la santísima Iglesia Católica romana proclamaba su firme creencia de que nadie que no fuera parte de la grey merecía la vida eterna, al crítico empeñoso le corresponde recordar que quitar al infiel ese “destino de bienaventuranza” no significa otra cosa que condenarlo al infierno. Ese principio que el clero minimiza o maquilla pero que no deroga, subraya Schleichert, pone a los creyentes extremos ante la disyuntiva de admitir la intolerancia dogmática de la Iglesia o de recurrir a atenuantes conciliatorios. No bien los teólogos marcan la diferencia entre teoría y praxis, el “pensador subversivo” debe refrescar consecuentemente esa intolerancia teórica propia de toda iglesia dogmática porque “uno no puede ir teóricamente al infierno: te asás o sos bienaventurado”.
Hoy pocos teólogos recomiendan tomarse al pie de la letra los relatos del Antiguo Testamento. Encender las hogueras o no depende más de la sensatez de las jerarquías que de una doctrina. ¿Acaso usted no confía en la infalibilidad del papa? Por ese tipo de cosas, Schleichert dice que no conviene bajar la guardia. “Si se modifican las relaciones de poder –advierte– las hogueras se podrían volver a prender rápidamente sin necesidad de cambiar nada de la doctrina”.
El filósofo vienés se ocupa más de las argumentaciones lógicas y de los documentos que revelan mojones históricos de la doctrina a rebatir antes que de los arrebatos mentales del fundamentalista de turno. Pero también se anima a discutir el grado de libertad de los creyentes; por ejemplo, a la hora de tomar decisiones. Así, cita el caso del cliente que “entra en el mercado, examina, compara y comprueba la calidad de la mercancía y se decide por la mejor oferta”. Luego, contrapone este escenario ideal a otros antitéticos: hay quienes “no entran de verdad en el mercado, éste estaba miserablemente abastecido y, sobre todo, el comprador era joven e inexperto, cosa de la que se aprovechó el vendedor. El comprador no sabía qué mercancía le colocaban”.
El ejemplo-pivote que recorre el texto es el cristianismo, lo cual posibilitó a sus editores imprimir oficialmente el libro en Teherán debido a que –según explicó el autor en un reportaje– “los mulás no se dieron cuenta” de las implicaciones del contenido. Sin embargo, Schleichert remarca que sus argumentos también valen para el marxismo, el vegetarianismo y otras ideologías laicas capaces de suscitar fanatismo (¿hace falta aclarar que si algo sobra en la Historia Social de las Ideas son los ismos?). Schleichert eligió al movimiento que sucedió a Jesús porque sus valores e ideas son conocidos por todas las culturas y, por su antigüedad, se presta fácilmente al análisis histórico. Sólo entra tangencialmente en cuestiones políticas porque dice que en ellas subyace una compleja trama de intereses. Tampoco se mete con los nacionalismos. “No se trata tan sólo de ideologías sino de la posesión de un territorio”, justifica.

El autor no oculta su admiración por la obra de su predecesor francés, François Marie Arouet (1694–1778). Ofrece una excelente selección de los argumentos esgrimidos por Arouet, también conocido como Voltaire, toda vez que –gracias a su intenso y magistral uso de la ironía– predicó la tolerancia pacífica entre quienes profesan distintas creencias sin dejar de luchar contra las aberraciones cometidas por la Iglesia Católica. Schleichert responde a un sinfín de preguntas inquietantes. ¿Es posible rasguñar la opinión de un fundamentalista? (aquí es inevitable recordar a James D. Tabor, el teólogo que hasta último minuto intentó penetrar en la mente apocalíptica de David Koresh para torcer el destino en llamas al que lo estaban conduciendo Dios… y el FBI). ¿Cuáles son las palabras más persuasivas? ¿Las de una sólida argumentación lógica o aquella chicana que busca reducir al oponente ideológico descalificando sus creencias? ¿Qué discurso cala más hondo, el que amontona adjetivos a fin de recalcar el poco afecto que despierta cierta fe o el escepticismo informado, esto es: la crítica inspirada en el conocimiento de las creencias cuyas falacias intentamos desmontar? El razonamiento subversivo, asegura Schleichert, no pretende refutar una ideología o una religión. Este tipo de argumentación, continúa, “no tiene la forma de una crítica externa del tipo ‘lo que crees es falso’; más bien tiene la forma ‘te voy a mostrar en qué crees realmente’”.
Otra de sus formas es atacar el principio fundamental de la intolerancia, a saber: “que hay una sola verdad pura a la que le corresponde un estatuto especial”. Evidentemente, no puede haber varias verdades simultáneamente válidas. Pero, en esferas de discusión como las religiosas, lo habitual es que ninguna lo sea. ¿Cómo juega aquí la subversividad predicada por Schleichert? En aceptar que debe existir un camino a la verdad, pero “es tan dudoso que tiene poco sentido ocuparse de él”. Esa relativización, opina, debilita al defensor de verdades exclusivas.
¿Qué pensar sobre el intento por convencer a los fanáticos sobre la existencia de unas causas mejores que otras? ¿Acaso pretende Schleichert “sacarlos de su error”? Nada de eso: su plan es contemplar las consecuencias de una ideología. La “razón subversiva”, explica, toma las ideas del adversario extremadamente en serio, “tal vez más en serio que lo hacen sus simpatizantes y partidarios de buena fe”. No habla de conocer sus consignas sino de profundizar en sus textos fundacionales y fuentes históricas, especialmente “sus lemas y programas más intolerantes, malvados y extremistas”. El motivo: nadie se tomará en serio a un crítico que antes no se tomó en serio el programa que pretende cuestionar. ¿Cuál es el límite de esta operación mental? “La firmeza de convicción del adversario”, contesta Schleichert.
También reivindica el poder corrosivo del humor. Y lo hace a partir de la siguiente constatación: “Las ideologías de todo tipo, y en especial las religiones, odian la risa, porque saben lo peligrosa que es. Quien se ríe de algo ya no le teme… En el santuario (ni siquiera cuando alberga un dictador ateo embalsamado) no se puede reír; la risa priva al santuario del temor (…) Quien se haya reído con toda su alma de una ideología, de un dogma, de un problema que aparentemente mueve al mundo, jamás experimentará el mismo temor sagrado que antes”.

Schleichert, finalmente, es poco partidario de predicar en el desierto. No vale la pena esperar un diálogo constructivo con quienes no suscriban sin reservas el siguiente principio, común a todas las grandes culturas de la humanidad: “nadie debe, en nombre de ninguna religión, ideología o ideal, intimidar, atemorizar, escarnecer, perjudicar materialmente, privar de libertad, torturar o asesinar.” Por eso, sugiere concentrar esfuerzos entre quienes aún no fueron poseídos por la mentalidad fundamentalista, o que lo fueron en grado menor. “El objetivo del ilustrado –escribe– no debería ser una refutación del fanático sino evitar que sus ardientes efusiones despierten interés, inmunizando a la opinión publica contra ellas”.

Libros como el de Schleichert son cruciales en los albores de un milenio en que el fanatismo estalla en cada rincón de la aldea global, atenazada por el fuego cruzado de George W. Bush y la nueva encarnación del demonio representada por Osama Bin Laden y sus secuaces, quienes desde el 11-09-01 comenzaron un feroz ciclo de devolución de cortesías. Bush, el megalómano más peligroso que asumió a la presidencia de los EE.UU., entre otras cosas por detentar al dios que bendice más bombas por minuto, cree que lanzando “guerras preventivas” defenderá a Occidente (EE.UU.). Y el revanchismo de la contraparte, inspirada por el Islam y el dolor por los ultrajes del imperio, alimenta una espiral de violencia infinita. Ciertamente, ambos fundamentalismos, caracterizados por infundir miedos entre los creyentes y amenazas entre los no creyentes, son parte de una poderosa fuerza cultural. En nuestra capacidad para salir de ese círculo de violencia se juega el destino de la Humanidad. Por eso, ningún ser pensante debe convertirse en par dialéctico de creencias extremas sino, antes bien, saber cómo desplegar un arsenal propio de argumentos alternativos para hacer reflexionar al que duda.
Las búsqueda de vías seguras para el conocimiento (es decir, de resultados basados en la observación, la experimentación y análisis de la evidencia), la confrontación de ideas mediadas a partir de la empatía (ponerse en el lugar del otro e intentar comprenderlo) y la necesidad de predicar con el ejemplo ejerciendo un escepticismo informado, son algunos de los caminos que nos permitirán –sino ganar una discusión– por lo menos no perder la razón. Porque de tal escenario a lo mejor no debamos esperar la “derrota dialéctica” de un adversario cuya cabeza resulta tan dura como el mármol de Carrara (y se lleva la mano a la cartuchera ante conceptos como “tolerancia”, “pluralidad” o “convivir en la disidencia”), pero sí deberíamos alegrarnos si dejamos una enseñanza persistente entre quienes presenciaron el debate.
Primera Publicación: Revista Pensar Vol 3 Nº3 Julio-Septiembre 2006. Por Alejandro Agostinelli


 Clasificación: 1 meñique fracturado: pésimo. 1 meñique: malo. 2 meñiques: regular. 3 meñiques: bueno. 4 meñiques: muy bueno. 5 meñiques: excelente.
Clasificación: 1 meñique fracturado: pésimo. 1 meñique: malo. 2 meñiques: regular. 3 meñiques: bueno. 4 meñiques: muy bueno. 5 meñiques: excelente.




